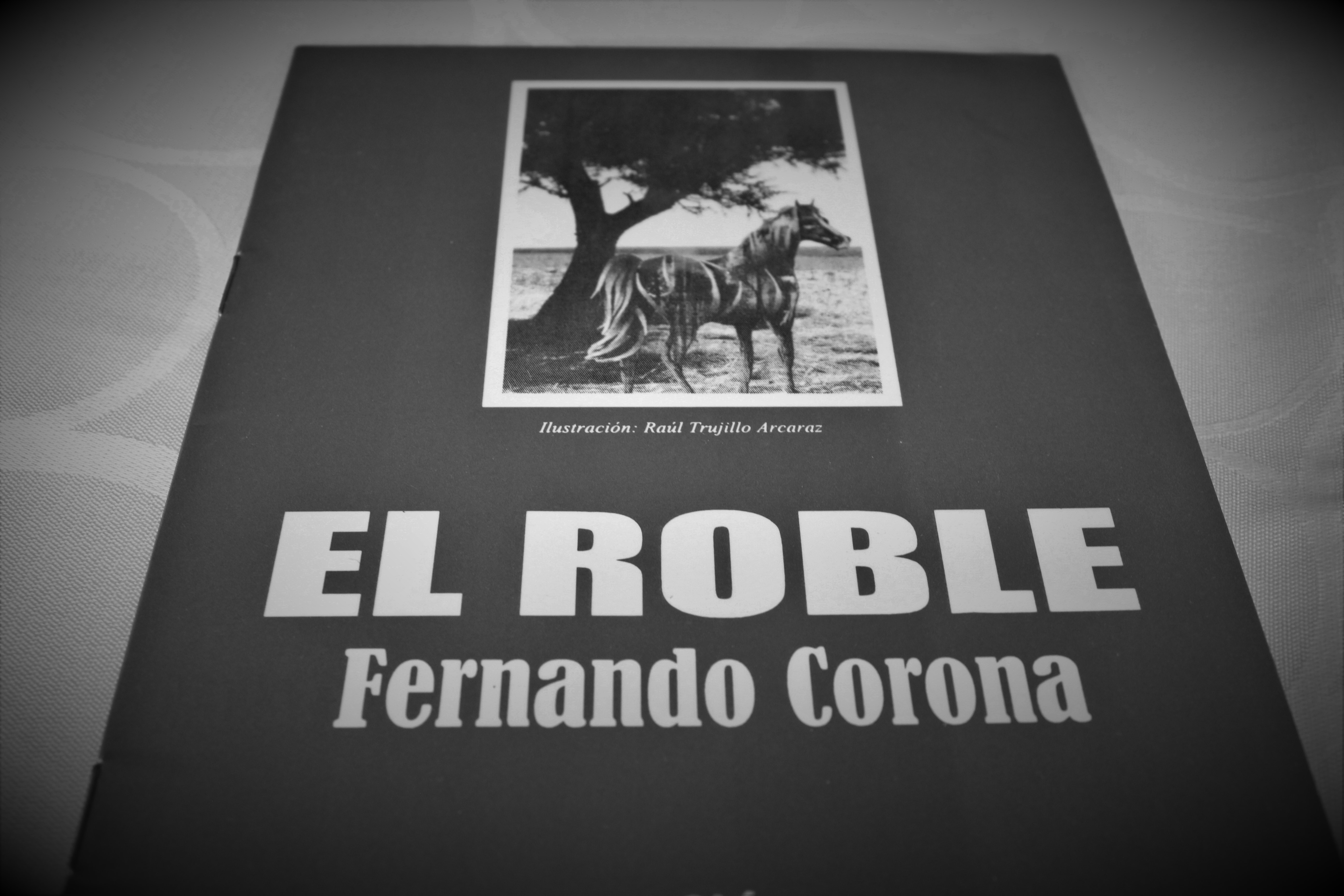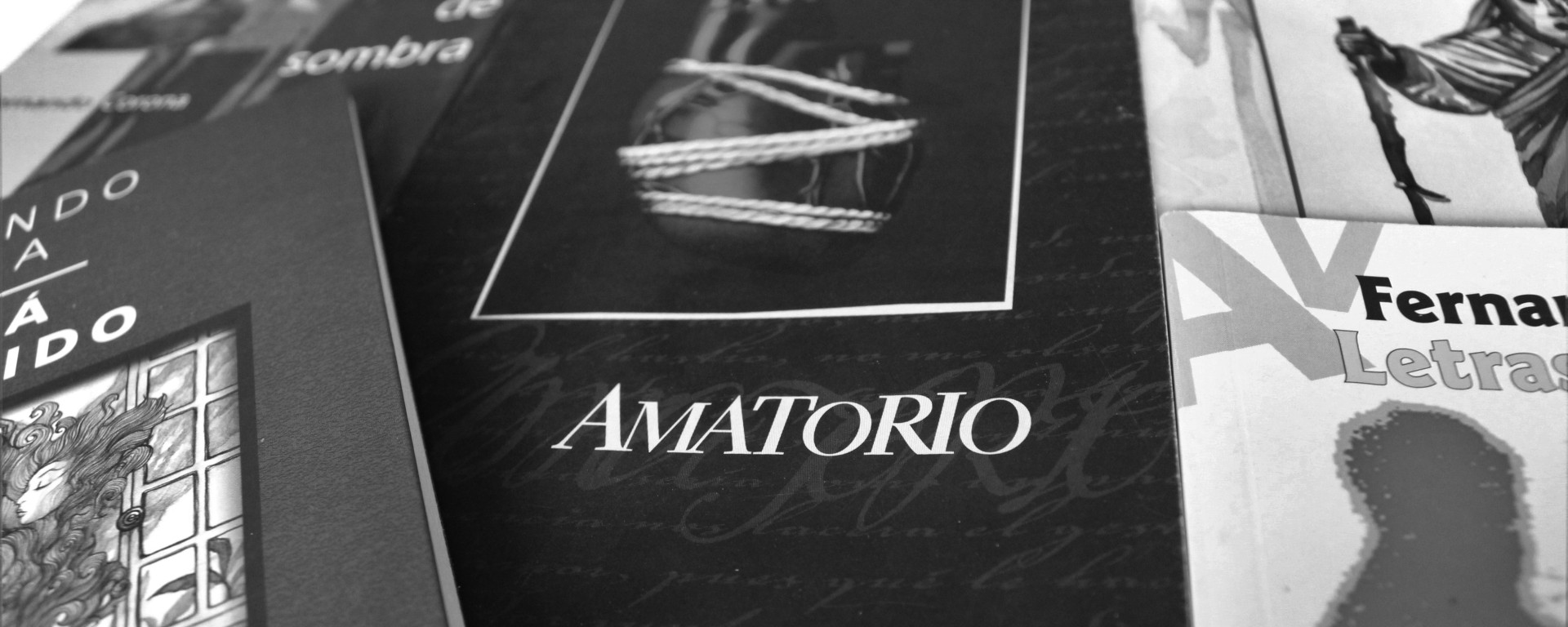Hace 7 años, estando de visita en el MUNAL, el amigo con el que iba me presentó al entonces coordinador de la Biblioteca mientras la recorríamos. Enfundado en un traje gris, nos atendió con amable sonrisa y palabras diáfanas. Tiempo después me lo encontré en la asamblea de una asociación en la que yo colaboraba y él se estaba integrando. Intercambiábamos saludos cuando nos veíamos de manera bimestral, hasta que en una ocasión llegó a la cita con una pila de libros para regalarnos a los asociados: un título de cuentos escritos por él. Claro que quise un ejemplar, así que fui a pedírselo con autógrafo incluido. Al leerlo me quedé sin palabras; de repente sentía que estaba leyendo a Rulfo; de repente, a Quiroga; por momentos, a Fuentes… La complejidad de las historias, el ritmo de la narrativa, la impecabilidad de la estructura me sorprendieron, pero más me sorprendió que estando inmersa en el medio cultural no conocía su obra ni había visto nunca su libro en ningún aparador…
Su nombre es Fernando Corona y hace un par de meses cumplió 20 años de haber sido publicado de manera formal por primera vez. Con este pretexto lo contacté, esperando que me permitiera regalarle esta pequeña nota como muestra de la admiración por su trabajo que esos cuentos despertaron en mí. Aceptó y me recibió una tarde en la pequeña biblioteca llena de estantes y cuadros que es su hogar. Un perro, un gato y una copa de Blanc de Zinfandel me dieron la bienvenida y él me regaló una de las conversaciones más entrañables de mi vida hasta ahora.

Licenciado en Letras Clásicas, Maestro en Letras Latinoamericanas y Doctorante en Letras Mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con trayectoria en investigación en la Biblioteca Nacional de México y El Colegio de México, coordinador de archivos históricos y bibliotecas, docente en apreciación y creación literaria en un taller que imparte desde el año 2013, ha publicado al día de hoy 12 libros de poesía, 2 de cuento, 3 de ensayo, 2 de edición crítica y, aun así, me asegura que “no existe tal cosa como un escritor; lo que hay es un individuo que se dedica a cosas y que también escribe”. Me dice que “hay carreras de corte literario que pueden orientar el enfoque del escritor hacia cosas que le den un lustre distinto para ciertos detalles, pero ser escritor no es una carrera profesional; es un talento particular, una vocación, un camino de resistencia…. Y, sobre todo, un tema de oportunidad, de cómo aprovechar eso que se tiene en la mano”.
Para él, la escritura así porque sí, sin importar cuán publicable sea o cuántos “likes” pueda generar, es inocua si no tiene un porqué detrás: un contexto y campos de interacción social en los que pueda tener un impacto, porque “somos entes en plena obligación de revisar el mundo que se nos está yendo de las manos, se nos escurre… Hay que estarlo leyendo, ver por dónde se mueve para definir cuáles son las reflexiones que se pueden aportar a las discusiones”. Y es por ello que, desde hace un tiempo, uno de los senderos por el que más transita es el de los llamados “estudios culturales verdes” o “ecocrítica”, que pretenden comprender los paradigmas errados sobre los que se han basado los mitos del progreso y el desarrollo; un campo que relaciona los estudios literarios y el discurso ecológico con otras disciplinas como la filosofía, la sociología y las artes.
Sin duda, el enfoque desde el que orienta su trabajo es fundamental para nuestro tiempo acertadamente definido por Zygmunt Bauman como una “modernidad líquida”: un momento de la historia en el que las realidades sólidas se han desvanecido dando paso a un mundo precario, provisional, ansioso de novedades… Encontrar a aquéllos que buscan a través de su creación aportar conocimiento, más allá de la fama o el reconocimiento que puedan obtener, es tan refrescante como encontrar un oasis en medio del desierto.
Alumno desde 1998 de Enrique González Rojo Arthur -fallecido hace poco más de un mes- y de Alicia Reyes -fallecida hace año y medio-, se considera a sí mismo una especie de “nieto cultural” de Enrique González Martínez y Alfonso Reyes, ya que fue guiado por su obra desde que comenzó su recorrido y, al preguntarle hasta dónde quisiera llegar, me responde que “hasta tratar de ser recordado por cosas mucho más minuciosas y exquisitas que sólo algo pasajero; no estoy diciendo que tengo una obra de ese calibre, pero lo que sí puedo garantizar es que la busco, que me pongo en esa palestra interna exigente de tratar de producir una obra literaria de calidad… El gran artista y la gran obra de arte se abren camino independientemente de dónde estén situados; estoy convencido de que, como Rodin dijo en el conocido por algunos como “El Evangelio del Arte”, no hay manera de que la obra -cuando lo es- no llegue a mostrarse y brillar, independientemente de los tiempos y espero, con suerte, que mi obra se muestre así algún día…”.
En la opinión de esta humilde lectora, no hay duda de que así será.
La botella de Blanc de Zinfandel se terminó y yo salí de su casa con un cargamento de libros que ahora acompañan mis tardes y de entre los que me atrevo a compartirles un fragmento de mi cuento favorito hasta ahora:
“A un lado del sendero, casi al llegar a la casa de la abuela, se encuentra el viejo roble. No sé si las personas lo respetan cuando pasan a su lado persignándose o simplemente es que recuerdan a forma de tímido ritual los pactos entre el hombre y sus temores cada vez que una intemperie lo amenaza. El hecho es que ya hasta los caballos le recelan, prefieren rodearlo tal vez porque en su instinto intuitivo asocian el rodeo con lo lejos.
La casa de la abuela es vieja, quizá más vieja que el sendero. Se le ven las arrugas a distancia. Sentada en la cresta de la loma, posee un inmejorable panorama: por un lado, la sierra, que se va escondiendo en su descenso; por el otro, la vereda, repleta de árboles y tiros. Por acá, el pueblo; por allá, maizales y praderas.
Es la séptima noche. Todo había sido igual en esa casa; desde que recuerdo, los primeros pasos al lado de mis padres no fueron sino brotes de una planta sin conciencia o, al menos, sin lucidez en los mismos. Entre desayunar, reposar, comer, reposar, ver llover por la tarde, escuchar a los viejos, cenar, dormir, y así por ciclos continuos y sin cambios, pasaron las semanas que pronto aprendí, por asociación monótona, a llamar veranos.Pensé que estar unos días, a solas, con la abuela, sería una experiencia placentera o, al menos, provechosa. Las manos en contacto con la tierra, con los maizales, con las ubres de las vacas, con el adobe tendrían por fuerza que mostrar al joven lo que en teoría el campo tiende a regalar a los incautos citadinos. Pero la abuela tiene el cuerpo cansado. Su piel ya se recuesta sobre el hueso debido al ajetreo y su voz camina muy despacio.”
“El roble”
Fernando Corona, Tintanueva, 2005.